Covadonga García Fierro
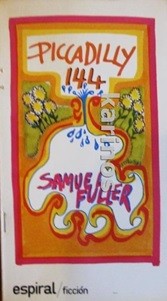
Piccadilly 144 tiene como argumento la ocupación de un edificio por parte de un grupo hippy, aferrado a una ley del siglo XIV, para defender la necesidad de que aquellas propiedades privadas que han sido abandonadas por sus dueños puedan ser habitadas por personas sin recursos. No obstante, lo que comienza siendo una ocupación pacífica impulsada por el deseo de contribuir a hacer de la sociedad de Londres una realidad más justa, va a contar con un desarrollo muy complejo y un final inesperado.
Piccadilly 144 nos habla de la lucha entre el Establishment y los grupos jóvenes en los que se vaticina el futuro de la ciudad. Se trata de una pugna originada e impulsada por los prejuicios y, también, por el miedo a las nuevas ideas de una juventud muy distinta, ad oculos, de las generaciones anteriores: a excepción de Europa, todos y cada uno de los hippies narran episodios de su infancia y adolescencia en los que se evidencia que los padres han llevado un estilo de vida nefasto para ellos mismos y para sus hijos, marcado por las adicciones y la violencia.
De ahí que el temor se vincule al rechazo de lo desconocido y, con ello, al odio y la discriminación de esta nueva generación de jóvenes y, en especial, de los hippies: “Estos barbudos bastardos […] ¿por qué tengo yo que descojonarme trabajando para dar de comer a estos cochinos parásitos sociales que viven de los desperdicios de la sociedad?” (pp. 26-27). Como se puede apreciar en estas citas textuales, mientras los hippies, capitaneados por Robert, realizan una ocupación pacífica, rechazando en todo momento la violencia (incluso en defensa propia), los habitantes de Londres muestran una violencia que se trasluce en insultos, acusaciones que rozan lo inventivo y comentarios discriminatorios que permanecen escondidos tras una doble moral: “Nadie está seguro en Londres mientras esos vagabundos tengan libertad para andar por las calles”, “Quieren derrocar a la Reina”, “Todo forma parte de una conspiración comunista”, “Me han dicho que hasta hay uno ahí que es negro” (p. 62). Esta hipocresía se plasma con fuerza a través de una religiosidad vacua, una espiritualidad vacía que contrasta con las acciones violentas que estas personas, ciudadanos de Londres, profieren a través de las palabras.
Pero no solo el Establishment –del que forman parte el Gobierno, la policía y los habitantes londinenses, acostumbrados a una rutina que no toleran ver amenazada– busca el desalojo de los squatters, como se denomina a los ocupantes. Son los skinheads, fácilmente reconocibles (“por su cabello corto y sus vaqueros […] que sujetaban encima de la cintura con estrechos tirantes rojos […], camisas finas o jerseys […] ajustados sin mangas y botas muy pesadas que ellos llamaban Cherry Reds o Steels”, p. 59), quienes protagonizan las escenas más truculentas, impelidos por el odio a los hippies: “dos jóvenes […] habían arrancado la ropa de la chica y estaban orinando sobre ella” (pp. 40-41); “Iban a afeitarles la cabeza. Robert iba a ser apaleado, Molly forzada en cadena, ambos orinados y, por fin, arrojados desnudos delante del Palacio de Buckingham” (p. 92); “Los Skinheads se hicieron con las gorras del dinero […] y luego, usando sus botas forradas de acero […] se pusieron a patear ferozmente a los hippies […]. Los hippies no devolvían las patadas, sino que intentaban razonar con los Skinheads” (p. 60).
Los skinheads se dedican únicamente a atacar a los hippies, sin que haya una explicación para tanto odio (si es que puede existir un motivo para odiar): únicamente, la envidia que profesan a la libertad de los hippies. Aquí reside una gran paradoja: los skinheads están encadenados a la violencia; el rechazo es una especie de cárcel de la que no pueden salir, y se revela imposible que estos matones se den cuenta de ello y busquen, por otro camino, su propia libertad (v. pp.71-72).
Pero lo más grave se muestra ante los ojos del lector cuando el Establishment se coloca del lado de los skinheads: “Los espectadores empezaron a darme asco. Nadie se puso de parte de los barbudos amantes de la paz. Algunos, incluso parecían gozar de la pelea unilateral […]. Los hippies […] huían, mientras que los espectadores carroñeros empezaban a recoger del suelo […] algunas monedas” (p. 61); “Por irónico que parezca –dijo Robert–, la policía está, por desgracia, de parte de los Skinheads” (p. 72). Con todo, queda manifiesto que la violencia es uno de los aspectos que comparten, salvando las distancias, skinheads y habitantes de a pie: “su religión [la de los skinheads] es la violencia, pero no la practican como esos que sólo van a misa los domingos, ellos patean a los melenudos diariamente” (p. 72).
Por otra parte, los Ángeles, que aparecen como protectores de los hippies frente a los skinheads, acaban también demostrando que son opuestos al pacifismo de la comuna: si los skinheads disfrutan apaleando y matando hippies, los Ángeles se regocijan haciendo lo mismo con los skinheads (“La única diferencia que hay entre Lover Boy y los Skinheads está en el pelo y la barba, pero son todos unos caníbales”, pp. 64-65).
Por otro lado, si bien en el grupo skin no parece haber un líder, en el grupo de los Ángeles se explicita que todo el grupo está a las órdenes de Lover Boy. “Lover Boy, una erección de 24 años, llegó montado en su motocicleta de gran potencia […] a una velocidad terrorífica […], llevaba Levis, botas excéntricamente decoradas, una chaqueta de cuero negro […], un casco Nazi con esvástica […] cabello negro, largo y alborotado, y un parche negro que le cubría el ojo izquierdo” (p. 76). Lover Boy va a emerger en la novela como el personaje más violento de todos y, por tanto, el más temido: consigue dinero para comprar drogas “bautizando a un tendero con la porra” (p. 129), obliga al resto de la comuna a consumir drogas –incluso a aquellos que nunca las habían probado– para que no puedan cumplirse los objetivos de la ocupación, y la apabullante actitud machista se pone de manifiesto a través de las violaciones y la cosificación de las mujeres, que para él son solamente objetos sexuales que puede tomar cuando y donde quiera (“Una Madama es la que sólo pertenece a uno, pero las Mammas están para que las gocemos cualquiera de nosotros [los Ángeles] en cualquier momento”, p. 80; “los Ángeles empezaron a jugar a los dados, cada Ángel apostando a su Madama en vez de dinero. Uno de ellos, fornido, obligó a Molly a ponerse de rodillas […]”, p. 150).
Con todo, si se realiza una especie de equiparación del pacífico Robert con Cristo (“Robert Gibbs […] no cree que haya en el hombre una semilla de violencia. Es el hombre más parecido a Cristo que he visto en toda mi vida”, p. 109), Lover Boy queda equiparado, mutatis mutandis, con el Ángel Caído: “Te demostraré que Robert está loco, porque no existe nada aparte de la violencia […], Lo dice la Biblia. Revelaciones. Verted la ira de Dios sobre la Tierra […], y en cuanto ganemos el juicio, vamos a establecer aquí nuestro gobierno y yo seré Dios” (pp. 115-116). Lover Boy incumple todas sus promesas, y es quien trae el caos al edificio y doblega a todos sus ocupantes.
El único medio para esquivar a Lover Boy y sus secuaces es el engaño; primero, cuando la comuna nutre su ego, señalándolo como el único salvador posible, en un discurso (“Ya habéis oído a Robert […], ha dicho que yo soy el gato que es capaz de conseguirlo y lo pienso hacer […]. Así que nada de drogas, de orgías ni de peleas”, p. 106). Cuando este incumple todas sus promesas y se entrega al sexo y las drogas, obligando a los demás a seguir el mismo camino –únicamente por diversión–, Robert vuelve a planear otra treta: simular que todos continúan drogados para evitar que Lover Boy vuelva a obligarlos a pincharse heroína, y mantener la “comedia” hasta que llegue la policía. El cíclope (el narrador alude en ocasiones a Lover Boy como “el animal de un solo ojo”, v. p. 204), acecha meticulosamente a sus presas, pero, como ocurre en el mito, sucumbe al engaño.
Por su parte, el protagonista-narrador es el primero en el que se advierten los prejuicios, ya desde el inicio de la obra: “Sobre la túnica blanca que le llegaba hasta los pies, llevaba puesta una capa con caperuza, también blanca […]. La gente así me había despertado siempre ganas de castrar, pero su idea de instalarse en pleno Myfair me atrajo hacia ellos con la extraña fascinación”, “aquel estilo barbudo y beduino era algo que siempre me cosquilleaba ganas de echarlos a un sumidero y apretar bien la tapadera” (p. 9). No obstante, si bien es cierto que al principio se queda por curiosidad y por las ganas de vivir la experiencia de la ocupación, y que hasta el final sostiene argumentos distintos a los de los hippies en materia de propiedad privada (v. pp. 144-145) y una falta de confianza en la juventud como agente de cambio (“La revolución juvenil siempre ha sido sincera, pero nunca ha hecho mella en ningún régimen. Las explosiones de entusiasmo juvenil siempre desaparecen, porque son la industria y la religión las que llevan la voz cantante y siempre la llevarán […]. Yo no soy un filósofo, pero hay una cosa que sé con seguridad y es que la juventud nunca ha cambiado nada en toda la historia”, p. 181), no es menos cierto que, de modo espontáneo, el protagonista se posiciona con los hippies cada vez que los Ángeles y skinheads o el Establishment amenazan su periplo: entre otras contribuciones, cabe recordar que propone quitarles las botas a los skinheads para que no puedan propinar patadas a los hippies, así como echar a los Ángeles y reforzar la seguridad del edificio para que no puedan entrar hasta que haya llegado la policía. De este modo, Charley se convierte en una especie de líder que se mantiene en la sombra.
En este sentido, se produce una identificación entre el protagonista-narrador y el propio lector, que también va derribando prejuicios a medida que avanza la lectura, ante el sueño pacifista de los hippies que va abriéndose camino, superando obstáculos y todo tipo de injusticias. En efecto, esté de acuerdo el lector o no con el modo de ver la vida de los hippies en general –y con el modo de concebir la propiedad privada en particular–, lo cierto es que Robert es un personaje conmovedor; y con él, los hippies se revelan necesarios ganadores en una suerte de justicia poética.
No obstante, Charley, si bien es un líder en la sombra que contribuye a la lucha hippy, se presenta como un personaje eminentemente humano: es humano en tanto que siente odio y se propone el objetivo de matar a Lover Boy (v. p. 189-190), en un glorioso El fin justifica los medios –como reza la archiconocida sentencia de Maquiavelo, ya convertida en fórmula lingüística popular–. Por el contrario, el tierno Robert, a pesar de su cobardía, se erige como héroe de la obra, semidiós a medio camino entre lo humano y lo divino, en tanto que tiene la capacidad de abstraerse de cualquier ataque violento para no perder de vista la paz, entendida como objetivo y, también, como único camino posible para alcanzar la dignidad del ser humano.
Sin embargo, cuando llegamos al final de la obra, se produce un cambio con respecto a Robert. En un intento por defender a la chica embarazada de los juegos macabros de Lover Boy, quien se divierte tratando de embestirla con la moto mientras ella la esquiva, Robert atraviesa a Lover Boy con la espada y, acto seguido, todos los hippies, que habían reprimido hasta entonces la rabia y la frustración, se abalanzan sobre los Ángeles, al tiempo que la policía llega, por fin, para evacuar la comuna. Lo más significativo de todo ello es que, cuando Charley logra sacar de allí a Robert –que permanece inconsciente– y este despierta, no recuerda nada de lo ocurrido; e incluso, queda impactado al saber que “algún animal” ha matado a Lover Boy (v. pp. 223-224). Charley, en un acto de generosidad, no revela la dura verdad a su compañero; prefiere mantenerlo en la ignorancia –convertida ya en utopía– de creer que en el ser humano no hay resquicio para la violencia.
Después de realizar esta lectura, queda en el lector la impresión de haber asistido a una suerte de ensayo sociológico novelado o, tal vez, a una obra de psicología social hecha literatura. En todas las personas, sin excepción, caben la paz y la violencia; el amor y el odio. El hombre puede ser un lobo para el hombre; o, por el contrario, puede tomar la decisión de encaminar sus pasos hacia la bondad. En cualquier caso, queda de manifiesto que los prejuicios son un lastre, un peso añadido a la mochila del que merece la pena desprenderse; puesto que, lejos de definirse por su peinado, su vestimenta o sus aficiones, cada persona se caracteriza por sus acciones, sus pensamientos y sus palabras. Piccadilly 144 hilvana esta reflexión sobre la condición humana de un modo magistral.
* Edición consultada: Fuller, S. (1976). Picadilly 144. Madrid: Editorial Fundamentos. Traducción de María del Carmen Prado

Escribir comentario
Iván Cabrera (jueves, 14 enero 2016 00:04)
No he leído la novela, pero esta reseña, magnífica, es una gran invitación a hacerlo. Gracias, Covi, lo haces parecer interesantísimo.